Descubriendo La Música en la Edad Media
Un cierto prejuicio quiere presentarnos la Edad Media como un paréntesis sombrío e infecundo entre las edades Antigua y Moderna. Si esto fuera así, sería preciso reconocer que el arte de la música fue una excepción, desde el momento en que tanto técnica como estéticamente progresó de una forma decisiva en la época medieval, y dejó a los tiempos modernos un legado que permitió su ulterior desarrollo. Una conquista decisiva, que habría de transformar para siempre la forma de hacer música en Occidente fue la polifonía, esto es, el arte de combinar varias voces, que, a pesar de ser distintas no se oponen entre sí ni se estorban, antes al contrario, constituyen un tejido que proporciona al conjunto algo parecido a una nueva dimensión. Con la polifonía nace la armonía, o la técnica de combinar armónicamente las voces: y de la armonía nace toda la excelencia de la música occidental, dotada desde entonces de ilimitadas posibilidades. En este punto es preciso hacer una advertencia absolutamente necesaria para la comprensión del contenido de este libro. Con respecto a la Edad Antigua, podíamos estudiar con el mismo interés la música china, la hindú, la mesopotámica, la egipcia, la grecolatina, como otras tantas formas de expresar sonidos, cada cual con su encanto y su propia personalidad. En adelante, nos ceñiremos exclusiva o casi exclusivamente a la música occidental, porque, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos, la música de otras culturas no evolucionó, o evolucionó sobre los mismos parámetros, sin buscar en ningún caso horizontes nuevos: es decir, en sentido lato, no tiene historia. Hacer una «historia de la música» a partir de lo que llamamos Edad Media significa circunscribirse a la música occidental, que sigue una trayectoria de progreso, llena de prodigiosas aventuras y de hallazgos inesperados, desde entonces hasta ahora mismo.
Por otra parte, es preciso reconocer que la Edad Media, a pesar de todas sus limitaciones, no dejó de presenciar un progreso importante en otras manifestaciones del saber o del hacer. La técnica arquitectónica de los constructores medievales: pensemos en una catedral gótica, con sus columnas, sus bóvedas de crucería, sus cúpulas gallonadas, sus cresterías, sus contrafuertes, sus contrarrestos, sus arbotantes, en un delicadísimo juego dinámico de fuerzas que porque se oponen se mantienen en equilibrio, y permiten el alzado de aquellas maravillosas máquinas, en que predominan los vanos sobre los macizos, y, sin embargo, aquella obra, aparentemente frágil, se mantiene por siglos, expresan una capacidad técnica (y al mismo tiempo una especialísima elevación espiritual), el conjunto posee una perfección formal que no pudieron imaginar los arquitectos clásicos, aún con sus cánones, su sentido de la proporción y su empleo de materiales nobles. La Edad Media también es pródiga en inventos técnicos que hubiéramos estado muy lejos de atribuirle: recordemos, en breve elenco de ejemplos, el tornillo, la polea, la herradura y la silla de montar, el uso del jabón como detergente, la piedra de afilar rotatoria, el telar mecánico — complicado y útil artilugio, movido a mano, luego con pedales—, las lentes de aumento, la carretilla, el reloj de ruedas y pesas, la quilla y el timón (ingenios sin los cuales jamás Europa hubiera descubierto América)…, ¡hasta los altos hornos!, que los hombres de la Edad Moderna no harían sino perfeccionar.
Lo que significa la Edad Media es una reclusión de los hombres de nuestra cultura occidental en un recinto casi cerrado, digamos Europa, viviendo hacia adentro, como en una gran familia. Desde las tesis de Pirenne, suele decirse que el medievo propiamente dicho no se inicia con la caída del imperio romano, sino con la invasión por los árabes de la orilla sur del Mediterráneo, hasta entonces el «mare nostrum» y eje de la civilización. No fue posible ya la comunicación fecunda y pacífica entre las dos riberas. Tampoco fue fácil la comunicación con Asia, cada vez más obstaculizada por pueblos hostiles. Europa se recluyó en sí misma, y con la decadencia de las comunicaciones y del comercio, se constituyó en una «inmensa aldea», en la que la mayor parte de la población era campesina. La cultura, y con ella algunas formas musicales, se refugió en los castillos, luego palacios, de los nobles; pero muy principalmente en los monasterios, donde los monjes, que inventaron —otro invento— nuevas formas de tinta, muy permanente y de diversos colores, escribieron preciosos códices miniados, que sirvieron para transmitirnos los saberes antiguos, y los suyos propios, y hacerlos perdurar por los siglos… y también sirvieron para hacernos conocer su música por medio de una notación mucho más perfecta que la griega, y que los romanos, al parecer, ni siquiera habían conocido. De aquí que podamos todavía hoy reconstruir y escuchar esa música con notable fidelidad.
----
Las raíces de la música medieval
El hombre europeo medieval no inventó una música nueva en sentido estricto. Lo que hizo fue combinar la música oriental, especialmente la judaica, con la clásica grecolatina. De estas dos raíces derivaron sus formas musicales, que, eso sí, con el tiempo fueron desarrollándose de forma espectacular. La predicación del Evangelio en el ámbito del Imperio Romano se hizo casi siempre acompañada de música: una cantinela sencilla y mil veces repetida, que daba a las palabras una determinada cadencia y favorecía su memorización. Los predicadores, en un principio de origen judío, introdujeron las formas musicales de aquel pueblo, que en gran parte se difundieron entre la creciente población cristiana del Imperio. De origen judío, y en general, oriental, son la salmodia, recitativo monótono, con escasas inflexiones de voz, excepto al principio y al final; la música responsorial, en que la voz de un cantor alterna con la de un coro, o la antifonal, en que intervienen dos coros que se alternan. La música cristiana desarrollaría más ampliamente estas tradiciones. También oriental es la tendencia a los melismas, o distintos sonidos dentro de una misma sílaba. Es una forma más barroca de expresar la música, que hoy se mantiene, por ejemplo, en la ópera. También se usó masivamente hasta finales del barroco. Pensemos que el Amén de El Mesías de Haendel emplea cuatro minutos y muchísimas notas en pronunciar dos sílabas. Es una pieza bellísima de polifonía, pero una visión racional puede considerarla como un derroche. La música melismática pudo resultar atractiva para muchos, como parece mostrar la crítica de algunos paganos a San Ambrosio, que la utilizó mucho, y al que se acusaba de haber traído de Oriente una música agradable para atraerse prosélitos. Sin embargo, la firme fonética latina, basada en sílabas muy categóricas, se fue imponiendo a los melismas, y fue sin duda uno de los legados más importantes de la cultura romana a la música cristiana. No olvidemos que el latín fue casi desde el primer momento la lengua oficial de la Iglesia, y en este sentido se fue imponiendo al griego. Maurice Enmanuel estima que la precisa y categórica fonética latina, que no admite imprecisiones, fue la causa de la claridad melódica de la música cristiana, de la que pronto se desterraron casi totalmente los melismas ondulantes e imprecisos propios de las tradiciones orientales. El elemento judaico y el romano se combinaron felizmente, para originar una música nueva, rica y sugestiva, la cristiana, que habría de ser el patrón histórico de la música occidental.
Otro rasgo distintivo heredado de la música grecolatina fueron los «modos» clásicos, que se mantuvieron durante mucho tiempo, aún en el Renacimiento. La música interpretada de acuerdo con aquellos modos nos parece melódica, y con frecuencia agradable, aunque distinta, como es lógico, de las melodías de nuestro tiempo. La entendemos perfectamente. Lo que siempre nos extraña es la forma de terminar. Hoy estamos acostumbrados a nuestra estructura tonal, adoptada en el siglo xvii. Y nos parece que una melodía que termina en determinada nota que no es la que esperamos escuchar como «punto final» la deja incompleta, como si el canto se hubiese cortado de pronto donde no corresponde. No parece sino que hubiéramos retirado un disco antes de llegar a su final. Y es que no estamos habituados a los modos clásicos (jónico, dórico, lidio, frigio, etc.), cada uno de los cuales tiene su punto final en una nota distinta, para nuestro gusto arbitraria. Todo consiste en acostumbrarse.
La música religiosa predominó sobre las demás, no solo porque la religión estaba muy arraigada en el espíritu medieval, sino porque los monjes fueron los portavoces de las formas musicales, y estaban más capacitados para desarrollarlas. Pero existió también una música profana, en fiestas, bodas, bailes populares. No podía menos de ser así, porque la música es una auténtica necesidad del hombre. Tenemos noticia de que en la música popular intervenían instrumentos, sobre todo de percusión, para marcar los tiempos. La Iglesia, que había comenzado con la utilización de cítaras o elementos parecidos para acentuar los acentos en la época de la predicación del Evangelio, acabó desterrándolos. La música hecha oración, o destinada a alabar a Dios, debe brotar de la voz humana, sin elementos que la interfieran. Solo poco a poco se fue introduciendo como elemento de apoyo el órgano, procedente, como tantos otros instrumentos, de Oriente, que con su voz tendida y solemne podía acompañar al canto; pero cuando menos hasta el siglo x no parece haber cumplido un papel importante. Acerca de la música popular, para los primeros tiempos del Medievo, apenas sabemos otra cosa que el hecho de que existía. Solo los monjes sabían escribir música, y aún así con gran trabajo: y ésa es la que hemos conservado. Más tarde encontraremos noticias más concretas y elementos para reproducir, siquiera aproximadamente, los sones de la música del pueblo.
El canto gregoriano
Por los siglos xvii-viii se consagró en toda la Cristiandad una forma de canto colectivo, que dominaban muy bien los monjes, y que poseía especiales cualidades. Tenía, por su expresión colectiva al unísono —todos cantaban con la misma fuerza la misma melodía—, por su sencillez, por su capacidad de penetrar en el espíritu y en los sentimientos, por la feliz adaptación de la música a la letra, pues que no se concedía a la melodía ninguna posibilidad de «adorno» independiente del canto, y era por consiguiente inasequible a las distracciones..., tenía, decimos, una solidez y una facilidad para «llegar» a los oyentes (¡y para elevar la intención de los cantantes!), que le permitiría durar cuando menos catorce siglos. De ninguna otra forma musical puede decirse lo mismo. Nos referimos al canto gregoriano, o, como suele llamársele también, «canto llano», aunque las dos expresiones no son exactamente sinónimas.
Se atribuye el origen del canto gregoriano a la figura del papa Gregorio I (San Gregorio Magno), hombre culto y viajero, que no se dedicó a la vida eclesiástica hasta la muerte de su padre. Fue elegido papa en el año 590. A partir de entonces mostró sus dotes de gran organizador, mejoró la administración de la Iglesia, encomendó la difusión del cristianismo por el mundo germano y el anglosajón, regularizó la liturgia, impuso el latín como lengua oficial de la Iglesia, dio normas para el canto, y fundó en Roma la primera Schola Cantorum que se conoce. Goza fama de haber sido él mismo compositor, y en algunas miniaturas se le representa con el Espíritu Santo en forma de paloma posada en su hombro, y dictándole al oído músicas celestiales. Nada sabemos con absoluta seguridad de los orígenes del canto gregoriano; todo induce a suponer que no fue obra de un solo hombre, y que sus formas más características fueron consagrándose poco a poco. Pero tampoco cabe desligarlo de la figura excepcional de Gregorio Magno, cuyo talento musical nos consta. Ya por el año 850 León IV habla del Cantus Sancti Gregorii, y lo mismo hacen otros autores de la época, como Juan Diácono. Después de diversas teorías que pretendían que el gregoriano no aparece como tal hasta el siglo ix, del cual ya empezamos a tener esbozos de representación musical, H. Bewering asegura que ya por el año 600 —es decir, en vida de San Gregorio— existía semejante canto, que pudo evolucionar y perfeccionarse en los tres siglos siguientes, pero manteniendo la misma tradición, por fidelidad y transmisión de una generación a otra de cantores. Hoy suele admitirse esta antigüedad de un estilo que ha conservado su espíritu y sus formas fundamentales desde los mismos albores de la Edad Media. El gregoriano ha sido cuidado en especial por las comunidades benedictinas de todos los siglos; en las de la centuria que hace años ha terminado, destacan las de Solesmes y Silos.
El gregoriano es un auténtico misterio. Su melodía es sencilla, ni demasiado rápida ni demasiado lenta, no hay grandes saltos de una nota u otra, sino que la línea sube o baja sin prisas, sin desbordar ciertos límites hacia arriba o hacia abajo; no admite gritos, ni grandes diferencias de volumen, no tiene una tonalidad claramente marcada, carece de ritmo, no grita, no busca frases altisonantes o dramáticas, es lo menos teatral que puede imaginarse. Y sin embargo, jamás resulta monótono, es claro, bien articulado, expresivo sin exagerar, pero ajustando su cadencia al contenido del texto, de suerte que en ocasiones resulta sereno, dramático, lleno de bienaventuranza o de temor: pero sin sobrepasarse nunca, y dotado sin embargo, de una capacidad muy grande para llegar al alma. Hay relatos de la época que nos presentan a los oyentes —o a los propios cantantes— en actitud de oración o llenos de temor, profundamente conmovidos por la música. Hoy nuestra impresión, por lo general, no llega a tanto, pero siempre entendemos en el gregoriano una profunda expresión de espiritualidad, muy sabiamente conseguida con una música tan sencilla, o quizás precisamente por obra en parte de su propia sencillez, sin asomos de teatralismo. A lo sumo apreciamos ciertos cambios de matiz influidos por el propio significado de las palabras que se van pronunciando, o encontramos un misterio especial en esas cadencias finales en que se escucha una frase descendente y como a media voz. Nada más distinto al final espectacular de una pieza convencional, y sin embargo, nada más profundo y sugestivo. Higinio Anglés ve en el canto gregoriano «el patrimonio musical de la humanidad entera, el más noble y venerado de cuantos se han conservado desde los tiempos remotos». Y al mismo tiempo encuentra que es una forma de música «que se presta a ser cantada por hombres de todas las razas y continentes, de todas las épocas y de todas las culturas». Que tiene como cualidades «su frescura, su juventud perenne, su capacidad de adaptarse, su tono de plegaria y de devoción artística». Y Bernard Champigneule estima que el gregoriano «tiene fuerza, variedad, serenidad admirable, pasión contenida e inefable dulzura. Es una música al servicio de ideas sencillas e intensas que expresan fe, como una irradiante energía espiritual». Sea cual fuere nuestra sensibilidad particular ante esta forma de música, es evidente que su actualidad no decae —se venden miles de discos de gregoriano todos los años— y que, como decía un crítico no hace mucho, «es un remanso en medio del ritmo atosigante de la vida contemporánea».
Los comienzos de la polifonía
No se sabe cuándo ni cómo nació. En la Edad Media, por supuesto, tal vez alrededor del año 1000, y en los coros de música sacra que entonces se formaban. Fue algo parecido a un milagro, aunque hay milagros que van tomando forma lentamente. En un principio las voces sonaban al unísono: todas emitían la misma nota al mismo tiempo. El unísono tiene la fuerza de un bloque compacto, representa unanimidad o solidaridad. Un himno, por ejemplo, se canta siempre «a una sola voz»; esa pieza solemne y sentida por todos, si se entona a varias voces, puede resultar más artística, pero parece que pierde algo de esa energía colectiva que significa el «cantar todos a una». Y recordemos, por si hace falta, que se puede cantar al unísono —es decir, todos dan la misma nota al mismo tiempo —si los que cantan son hombres y mujeres, adultos o niños. Las mujeres o los niños entonan una nota más aguda pero que es la misma nota, porque las notas, como los días de la semana, se repiten de siete en siete. Un do alto no suena lo mismo que un do bajo, pero cumple la misma función, como un domingo no es igual al domingo siguiente, pero cumple la misma función en el orden de la semana. El canto gregoriano o canto llano se entonaba al unísono, y de esa unanimidad deriva en gran parte su fuerza, su tremenda solidez.
Pero llegó un momento en que los cantores comenzaron a entonar notas distintas, que, sin embargo, armonizaban bien entre sí. Hay muchas teorías para explicar cómo se llegó al milagro de la polifonía, un modo de hacer música diferente de todos los conocidos hasta entonces y fundamento de un desarrollo, en verdad fascinante, del arte musical. Pudo ser por error. Un cantor dio una nota distinta, y tal vez sin querer, pero que no desentonaba del conjunto. Pudo ocurrir también que uno de los cantores, por ser un adolescente o un anciano, no podía entonar la misma nota que sus compañeros, y escogía otra que le sonaba parecida. Quizás la idea surgió cuando se oían a la vez dos coros distintos, y alguien intuyó la posibilidad de ensamblarlos sin necesidad de que sus notas fuesen idénticas. La palabra organum, con que se designaban las primeras formas de polifonía, puede hacer mención de este instrumento. Los primeros órganos, accionados por un fuelle, no tocaban más que una nota, una nota generalmente grave, que, por la amplitud del tubo y las muchas ondulaciones que se producían en su interior, parecía emitir varios «armónicos» o sonidos concomitantes que no rompían la unidad. El órgano servía para apoyar a los cantores, para afirmarlos sobre una base fija, daba lo que todavía hoy se llama una «nota pedal». La cornamusa, otro instrumento primitivo, servía también para dar la nota pedal. Hay instrumentos que han llegado a nuestros días, como la gaita gallega, que además de tocar una melodía, dan una nota pedal que acompaña a toda la pieza. No sabemos cómo, pero el hecho es que llegó un momento en que alguien rompió el unísono y apareció la armonía, el más maravilloso hallazgo musical de la cultura a la que pertenecemos.
Pudieron existir, qué duda cabe, casos en que unos cantores disentían de otros por error, por imposibilidad o incluso por capricho o por afán de experimentar; pero no era fácil encontrar la consonancia entre dos voces. San Isidoro, ya en el siglo vii, habla del discantus, pero lo considera «áspero», sin duda porque unas voces no compaginaban bien con otras. Juan de Muris, ya en el siglo xii, habla también del discantus, pero lo considera un «consonus cantus», un canto consonante, en que las distintas voces no desentonan entre sí, sino que forman entre todas un bello tejido. Fue en el entretanto cuando nació la armonía. Los estudiosos de la música medieval hablan de diversos periodos, aunque en este punto no es posible fijar fechas seguras ni un orden preciso.
a) Primero pudo venir el organum, inspirado o no en el instrumento del mismo nombre, en que un grupo de cantores dan una nota de apoyo, como un punto fijo de referencia, mientras los demás siguen la melodía.
b) en algún momento debió nacer un discantus completamente distinto: no se trataba de un organum, sino de todo lo contrario: una voz más alta que las demás, que entonaba una melodía más rápida, como un adorno, que buscaba dar una mayor brillantez al conjunto; luego se reintegraba al canto común. De estas piezas con adornos en voz aguda tenemos ya buenas referencias. ¿Está relacionado este recurso con la imposibilidad de un cantor de bajar tanto como sus compañeros?
c) Ya por el siglo xi pudo aparecer el organum duplum, con dos voces permanentes que sonaban al mismo tiempo y procuraban obtener sonidos que armonizaban entre sí. Cuantas veces, casi sin darnos cuenta, cuando entonamos entre varios una canción, alguien se decide a cantar la «segunda voz». Nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha indicado: la «segunda voz» nace espontáneamente, como si quisiera dar más riqueza a la música. La gente canta en «segunda voz» sin necesidad de saber lo que es una tercera ni haber estudiado armonía: es simplemente un movimiento instintivo. Cierto que entre nosotros la armonía es un concepto mucho más familiar que entre los cantores de los siglos x u xi.
d) Más tarde las dos voces ya no son paralelas; mientras una asciende, otra desciende, o permanece. Se ha roto el paralelismo sin caer por eso en la disonancia desagradable. Al contrario, con la independencia de movimientos, la polifonía adquiere una riqueza insospechada.
e) En los siglos xii y xiii queda consagrado el cantus firmus, ya a varias voces, que pueden ser tres o cuatro. Sin embargo, estas voces no hacen perder la melodía, porque hay siempre o casi siempre una voz principal, que se distingue fácilmente, mientras las demás, en lugar de entorpecerla le dan una suerte de apoyo que, en vez de contradecirla, la realza. Esta «nueva dimensión» en la música (¡cuántas veces se ha comentado así!) es comparable a la del paso de una línea a una superficie, del hilo al tejido. Y, sin embargo, «no se pierde el hilo». Cuando acabamos de oír las voces de un coro, podemos salir a la calle tarareando la melodía principal, aunque lo que hemos escuchado sean cuatro voces. Hay formas de polifonía que no se adaptan a un «cantus firmus», sino que buscan la independencia entre las voces (sin que por eso deje de resultar un conjunto agradable y en «varias dimensiones»): es la polifonía pura, muy frecuente en la baja Edad Media y en el Renacimiento. A la polifonía pura, que nunca ha dejado de existir, también estamos acostumbrados, aunque nos resulte más difícil «seguir el canto».
Ya a fines del siglo xii existió una notable escuela de polifonía en París, la llamada Escuela de Nôtre Dame, en la que comenzaron a enseñar el maestro Leonin, «optimus organista», y el maestro Perotin, «discantus optimus». Hoy parte de la obra de Leonin nos parece un tanto estrafalaria, por el deseo, tan frecuente en la época, de crear una voz aguda que da notas rápidas en plan de adorno, mientras las demás voces son graves y lentas. Con Perotin, la polifonía aparece más organizada y suena de forma francamente agradable con combinaciones de tres y hasta cuatro voces. La escuela encontraría su culminación, ya en pleno siglo xiii, con Adam de La Halle. Por entonces acudían a París, desde todas partes, los escholliers, alumnos que venían a aprender la música polifónica, y según cuentan las crónicas, «no solo hijos de alta alcurnia, sino también de la gente común»; hay razones para suponer que acudían procedentes de aquella burguesía, grande o pequeña, que ya en los albores de la baja Edad Media se dedicaba a la artesanía o al comercio, y podía permitirse el lujo de buscar la cultura o buscarla para sus hijos. Todo los aspirantes a escholliers venían atraídos por aquella manera fascinante de hacer música, que, a lo que parece, despertaba el interés propio de un maravilloso invento. Qué duda cabe de que la polifonía lo es. Necesitaba aún siglos de desarrollo; pero la música había encontrado una forma de expresión dotada de infinitas posibilidades. La historia de la música y hasta la historia de la cultura humana hubieran sido distintas sin ese prodigio que es la polifonía (¡y la armonía!), que muy pronto se empezó a relacionar con la «música celestial» y el orden universal de las esferas.
Los orígenes de la notación musical
Conforme la polifonía se fue desarrollando, se hacía más necesario que nunca encontrar un sistema adecuado para «escribir» música. Los griegos habían hallado la forma de representar sonidos, con letras de su propio alfabeto, e indicaciones de «larga» o «corta». Luego se perdió la tradición, y no hubo una auténtica representación de las notas hasta el siglo x. Ya en el caso del canto gregoriano, sencillo, pero siempre variado —no cae jamás en la monotonía— se hacían precisas algunas anotaciones que pudieran ayudar a la memoria. Así comenzaron a trazarse «neumas» o signos indicativos; una raya significaba sonido largo, y un punto una nota breve. Luego las rayas empezaron a ir para arriba y para abajo, a fin de señalar las inflexiones de la voz: el podatus significaba primero bajo y después alto; el clivis, primero alto y después bajo; el scandicus representaba tres notas ascendentes, el climacus tres descendentes; el porrectus, alto-bajo-alto, y el torculus bajo-alto-bajo. Todas estas inflexiones estaban representadas por líneas bastante discretas dibujadas junto al texto, que tenían una función memorística nada despreciable. Pero, como es lógico, no representaban sonidos concretos: solo indicaban si el sonido subía o bajaba. No servían para aprender, solo para recordar. Para fijar los sonidos de la polifonía hacía falta algo más.
Hacia el año 1000 a la indicación de los «neumas» se añade una línea prolongada. A lo que parece, se trataba de un punto de referencia. Tal vez había un pequeño órgano o cualquier instrumento que servía para establecer la nota fundamental. Un sonido por encima de la línea era más agudo que esa nota fundamental, y si estaba más abajo, era más grave. Luego, el sentido de los «neumas» indicaba si había que subir o bajar todavía más. De todas formas, faltaban más puntos de referencia. Poco después aparecieron dos líneas, una como eje de los sonidos agudos y otra como eje de los sonidos graves. Luego se trazaron tres líneas, y finalmente cuatro: ya estaba completo el tetragrama. Cuatro líneas y tres espacios intermedios servían para fijar las siete notas de la escala. Tardaría mucho tiempo en habilitarse el sistema de cinco líneas — pentagrama— que usamos ahora. Naturalmente, con esta referencia de líneas y espacios ya no había necesidad de dibujar «neumas», sino «puntos» (durante una época se llamó puntos a las notas, y hoy seguimos hablando de «contrapunto»). Y la duración de las notas se indicó dibujando «puntos» de forma distinta: un rectángulo indicaba «longa», un cuadrado «semibrevis», y un rombo «brevis». Luego se irían dibujando «rabitos» o vírgulas a cada nota para precisar todavía más su duración. El sistema de notación musical se ha ido haciendo más perfecto con los tiempos, pero su concepción fundamental tiene ya casi mil años de existencia.
Quedaba todavía algo importante: dar nombre a cada nota. Dar nombre es condición indispensable para conocer, para distinguir, para mencionar. El ser humano se ha pasado la historia y la vida dando nombres. Y las notas tenían necesidad de un nombre para ser distinguidas unas de otras. Se atribuye al monje Notker Balbulus (hacia el año 900) la idea de relacionar cada nota con una letra: se llamarían así A, B. C, D, etc. Es seguro que Notker, si fue realmente el inventor, no sabía que los griegos habían hecho lo mismo con su alfabeto. De hecho, y aunque por iniciativa posterior, la designación de las notas por letras se sigue empleando hoy en los países germanos y anglosajones. Sin embargo, se ha concedido más fama a un gran músico de un siglo más tarde, Guido d’Arezzo (975-1050), que se valió de un himno a San Juan Bautista para dar a cada nota un «nombre propio». Ese himno, de Paulo Diácono, tiene la particularidad de que cada verso empieza en la nota que sigue a la inicial del verso anterior. Los primeros versos rezan así:
La mayoría de los músicos de su época conocían aquel himno. Y designando la primera nota de cada verso, que es al mismo tiempo la de cada sílaba, resultaba muy fácil identificar y memorizar las notas de la escala: Ut, Re, Mi Fa, Sol, La. La sílaba Ut fue sustituida más tarde por Do, que es más categórica. En cuanto a la última nota de la escala, Guido de Arezzo no quiso nombrarla para evitar la confusión con el Do siguiente, de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos. Más tarde se le daría el nombre de SI (primeras letras de Sancte Ioannes). Ya tenemos las notas de acuerdo con su orden y con su nombre cada una. El nombre no hace a la cosa, pero reafirma su identidad. Al mismo tiempo, Guido de Arezzo sería un maestro en el arte de la notación musical. La música tenía abierto un inmenso camino hacia el porvenir.
La música popular
Sabemos mucho menos de la música profana, y no digamos ya de la música popular, la que se tocaba y bailaba en las fiestas y celebraciones. Los eclesiásticos, y muy especialmente los monjes de los conventos, eran los depositarios de la cultura y también los que sabían hacer y escribir música. Las gentes sencillas cantaban y bailaban, pero no han podido dejarnos testimonios directos de sus actividades musicales, porque no conocían la notación —con frecuencia ni siquiera la escritura—, y lo poco que sabemos lo hemos recibido más bien por tradición o por referencias. Sabemos que existían instrumentos de cuerda, tales como los derivados del arpa en el norte de Europa, y en el sur más bien los derivados de la vihuela, un instrumento muy antiguo que los árabes se encargaron de perfeccionar, con su abombada caja de resonancia y su mástil saliente, cada vez más ancho, para poder introducir más cuerdas. Hay dibujos que nos presentan vihuelas de doce cuerdas. La música popular estaba destinada muchas veces al baile, y de aquí el empleo de instrumentos de percusión, panderos, conchas, tablas. Tuvo que ser muchas veces una música alegre, aunque no siempre acertemos a la hora de reproducirla. ¡Cuántas versiones se nos dan en que la música no coincide con la letra! (que sí conocemos). Quizás a veces tendemos a adaptar aquellas canciones a nuestros ritmos, cuando los de entonces debían ser más ingenuos y sencillos.
No faltaron relaciones entre la música religiosa y la popular. Por ejemplo, existían representaciones de la Pasión, en que participaban gentes del pueblo y que se escenificaban en las plazas, fuera de la iglesia. Más tarde aparecerían algunas formas de dramas musicales. Instrumentos que pueden haber derivado del órgano, pero que tuvieron un uso profano fueron, por ejemplo, la cornamusa o la zanfona, especie de gaita que se tocaba no soplando durante todo el tiempo, sino oprimiendo un odre lleno de aire (que se hinchaba de vez en cuando). Conforme se fue pasando de la alta a la baja Edad Media, las formas musicales populares se multiplicaron, y cada vez tenemos de ellas más noticias. Un género de música profana, no siempre popular, fue el juglaresco. Con frecuencia, músicos profesionales tocaban y cantaban ante los señores o los príncipes en sus castillos y palacios. Podemos distinguir tres clases, al menos por su categoría: a) los goliardos eran cantores y tañedores que hacían música de manera vulgar, a veces intencionadamente grotesca, para hacer reír a la gente, y que visitaban lo mismo los pueblos que las salas de los aristócratas que querían divertirse; b) los juglares, que sabían tocar y cantar con primor, y que eran los más asiduamente recibidos en los lugares distinguidos, aunque también actuaban en los pueblos. Y c) los trovadores, que no solo tocaban y cantaban como los juglares, sino que conocían el arte de trovar, el de «encontrar», es decir, sabían componer piezas nuevas, eran creadores. Gracias a los trovadores especialmente, la música medieval fue evolucionando y la profana se fue diferenciando progresivamente de la religiosa. El arte trovadoresca alcanzó un desarrollo especial en Provenza, en el sur de Francia, donde adquirió un carácter lírico, que cantaba el amor o la primavera. Por su distinción y su delicadeza, esta forma de música fue adoptada por grandes señores, como el conde Guillermo de Poitiers, que llegó a ser un excelente trovador.
El mundo germánico presencia durante la baja Edad Media el desarrollo de la canción profana, en solos o en coros, con sus bien organizadas escuelas de cantores, que lo mismo actuaban ante un público numeroso que ante los príncipes. Estas escuelas tenían muchas veces un carácter semimunicipal, y estaban relacionadas cada cual con una ciudad, a la que procuraban enaltecer. Primero los Minnesänger, que hacían aún música trovadoresca, luego los Meistersinger, que llegaron hasta el Renacimiento, celebraban concursos en que se premiaba la excelencia de la voz. Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Ofterdinfgen y al fin Walter von Vogelweide fueron excelentes trovadores, cuyos éxitos en los concursos les hicieron famosos. Aquella forma de emulación, en que cada cual trataba de superar a los demás, fue un elemento fundamental en el desarrollo de la música profana.
Ars Nova
El arte de la polifonía había representado un avance espectacular en la capacidad humana para expresarse por medio de sonidos: ¡era posible articular varios sonidos a la vez, se había transformado la línea musical en un tejido, a veces en un maravilloso tapiz! Pero la posibilidad de componer a varias voces tenía también sus riesgos, si el compositor caía en la tentación de confundir la combinación con un juego. Se hicieron piezas musicales a muchas voces, parecía que el aumento de voces significaba un progreso, una sonoridad más rica por el hecho de ser más compleja. Uno de estos juegos fue el «motete». El motete (de mot, en francés «palabra») era una composición en que los cantores no solo combinaban voces, sino que combinaban letras. Dos grupos podían estar cantando dos piezas capaces de armonizarse entre sí, pero dotadas de textos completamente distintos. El mérito consistía en que cada coro pudiera desarrollar su tema con absoluta independencia del otro, sin confundirse; pero para un oyente era imposible estar siguiendo dos textos a la vez. Se había caído en una especie de «complicación barroca», en que el mérito se hacía depender más de la dificultad que de la belleza. Y con tantas voces, tantas letras y tantas florituras era fácil confundir la maravillosa finalidad de la música con una forma de entretenimiento o con un rompecabezas, en que era preciso vencer cada vez más dificultades. Quizá no valga homologar este barroco musical con el llamado «gótico flamígero», un estilo bello sin duda alguna, pero quizá un tanto florido, en que los elementos arquitectónicos necesarios se combinan con los innecesarios, y pueden producirnos una impresión de complejidad; la equivalencia del gótico flamígero con la música del gótico final no es exacta, ni mucho menos, pero la comparación no carece en absoluto de sentido.
Hacia 1324, Jacques de Lieja escribía su Speculum Musicae, en el cual se lamentaba de la complejidad de las composiciones de su tiempo, en que «las letras se pierden, las armonías se confunden, aumenta la afición por las notas rápidas…». En suma, la música estaba perdiendo una parte de su nobleza, de su gravedad, para convertirse en un arte enrevesado, que difícilmente podía llegar al corazón. El mismo papa Juan XXII, aficionado a la música, pidió que se corrigieran los abusos y se procurasen composiciones más fácilmente comprensibles y auténticas. No se trataba tanto de regresar a la sencillez primitiva como de alcanzar un mayor grado de naturalidad y accesibilidad. No sabemos si como resultado de estos reclamos, dos famosos teóricos de entonces, Jean de Muris y Philippe de Vitry, escribieron dos libros con el mismo título: Ars Nova Musicae. (Observemos de paso que Francia parece haberse convertido, desde los tiempos de la École de Nôtre Dame, o incluso desde antes, en el corazón de la música europea). Probablemente la obra de Muris es ligeramente anterior a la de Vitry, aunque la obra de este último fue la más difundida, y a su autor se le considera casi siempre como el introductor del Ars Nova. Es preciso entender este asunto un poco mejor. Ni Vitry ni Muris fueron grandes compositores, sino teóricos, ni por entonces nace un estilo musical radicalmente nuevo, opuesto en todo al anterior. Eso sí, es cierto que los tiempos estaban cambiando. Lo que ante todo implantaron aquellos autores fue una más perfecta notación musical, con indicaciones más precisas de la duración de las notas, la proporción entre ellas y los tiempos de cada periodo, y, quizá sobre todo, el fraseo y el ritmo. La música se hizo un poco más parecida al lenguaje hablado, en el sentido de que se advierten periodos, repeticiones, y expresiones en que parece como si la música tuviese comas, puntos, o puntos y aparte, es decir, pausas. Se adaptó así mucho mejor a la letra, y sobre todo a la fonética de las nuevas lenguas romances, derivadas del latín. El sistema de medida, al hacerse más preciso, permitía una lectura clara, en que la interpretación de un lector o de un cantante ya no podía variar gran cosa respecto de la de otro cualquiera. La escritura musical adquirió de este modo una precisión similar a la de la escritura alfabética. Ya era más fácil construir una «melodía», una secuencia musical que pudiera recordar, salvadas las distancias, a una conversación.
Ahora bien: al quedar mejor aclarada la cuestión del fraseo, de la melodía y del ritmo, Vitry, sin darse cuenta, favoreció la música profana, la destinada al entretenimiento o al baile, en detrimento de la música religiosa, que había sido no la única, sino la más desarrollada hasta entonces. Tal vez no fueron las teorías las que favorecieron el cambio, sino el desenvolvimiento de la sociedad y de la cultura seglar, al tiempo que las crisis internas que por entonces sufrió la Iglesia, con motivo de la división de las escuelas filosóficas y hasta del cisma de Aviñón, pudieron propiciar la emigración del centro de gravedad de la música de la iglesia a los palacios o a las plazas de los pueblos. ¿Pérdida del sentido religioso? En absoluto puede hablarse de esto. Muchas de las composiciones destinadas a interpretarse o representarse al aire libre tienen un carácter sacro. Guillaume de Machaut (1300-1377), quizá el más arquetípico representante del Ars Nova, fue un hombre viajero, que difundió su arte por toda Europa Occidental (incluida España). Escribió una Misa de Nôtre Dame, a cuatro voces, llena de plenitud y nobleza expresiva, dotada de una madurez muy superior a todo lo que hasta entonces se había intentado. Pero también compuso multitud de música profana, piezas sueltas como los virelais, canciones acompañadas de instrumentos destinadas también a ser bailadas, o los rondós, en que alternaban un estribillo con diversas estrofas. En Machaut hay poesía, dulzura, un encanto muy especial. Algunos críticos le consideran (en sentido figurado) «romántico», una palabra que hay que tomar con las naturales cautelas. En Machaut, si tenemos ocasión de escuchar su música, encontramos sentimiento y delicadeza, aunque su obra, como es lógico, y por no haberse llegado a las afirmaciones tonales que hoy nos son familiares, nos parecerá un tanto exótica, eso sí, nunca desagradable al oído.
La Italia del siglo xiv vive el llamado Dolce Stil Nuovo en el campo de la poesía. La finísima lírica de Petrarca o la espléndida fortaleza de Dante llegan a dotar al italiano de una madurez y una maestría especiales. No todos los autores están convencidos de que las formas musicales que surgen por entonces tengan que ver con aquel maravilloso impulso literario, ¡aunque no cabe duda de que, con independencia de él quepa hablar, también en música, de un «dolce stil nuovo!». El madrigal, canción amorosa, acompañada por lo general de vihuela, parece obedecer a un claro origen italiano, aunque pudiera tener también relación con formas muy similares en España. La canción profana, el ritmo, la manifestación del sentimiento, van cobrando nuevas formas de expresión, que nos acercan progresivamente a la música del Renacimiento.






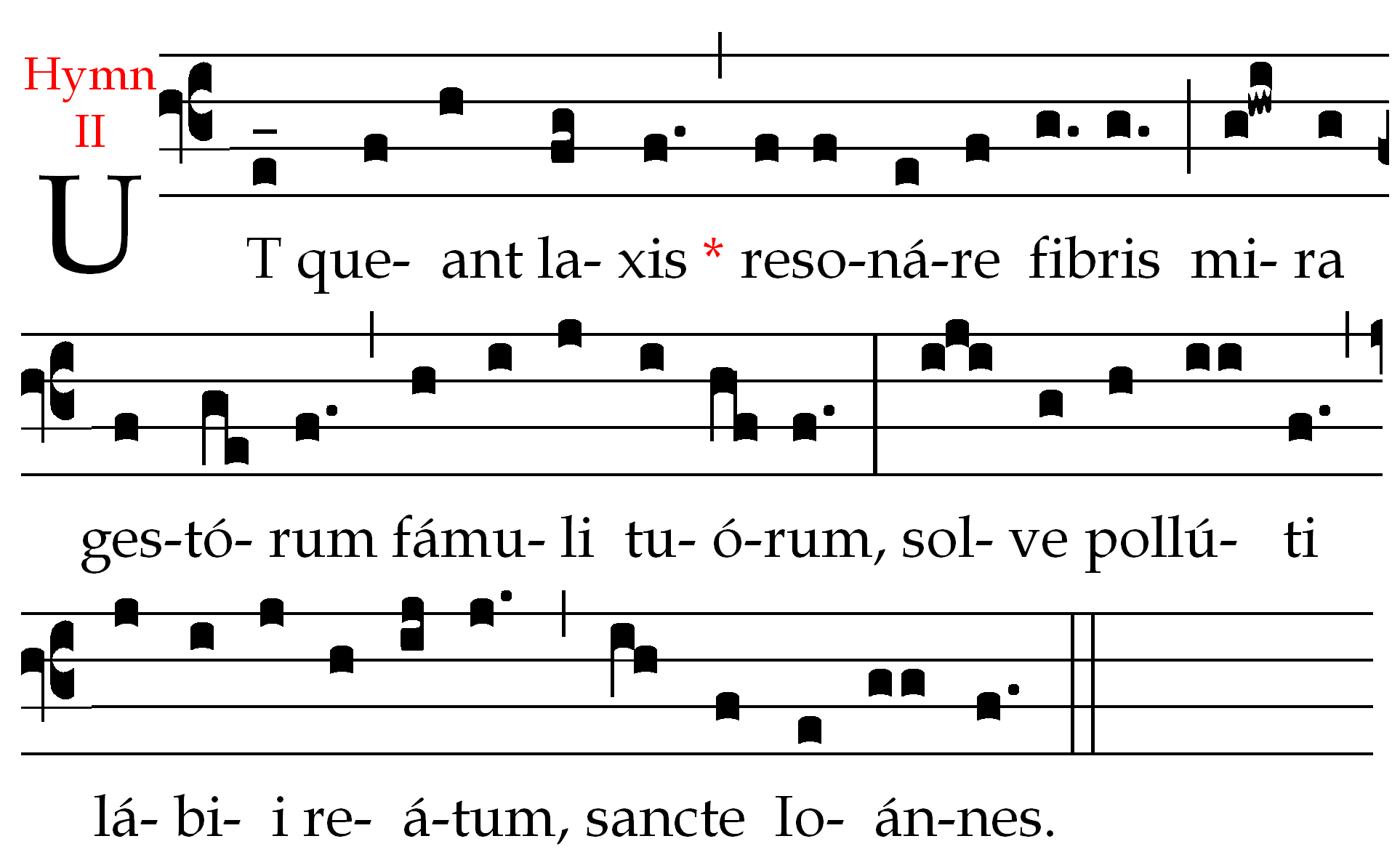





No hay comentarios